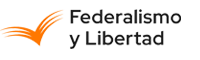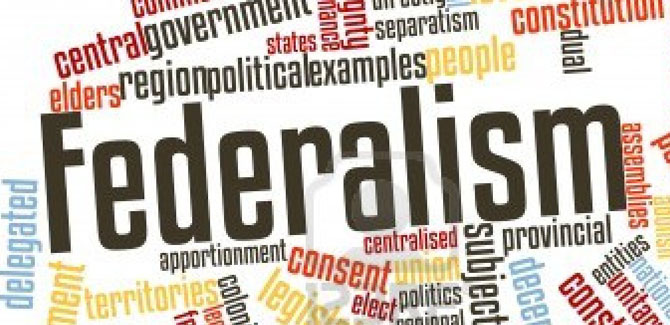Por Julio Rougés*
En la Argentina de hoy, parece una broma de mal gusto que se defina como representativa, republicana y federal (artículo 1° de la Constitución), y que uno de los nombres adoptados para la Nación, sea «Confederación Argentina» (art. 35).
El federalismo, cuando existe, constituye un obstáculo al gran gobierno del Gran Hermano, y por eso, no es defendido con seriedad por ninguna de las principales corrientes políticas nacionales. La reforma de 1994, que eliminó el Colegio Electoral y la elección indirecta, coadyuvó a su muerte definitiva.
Un auténtico federalismo conspira contra los grandes partidos, el gran estado, las políticas económicas, educativas y culturales centralizadas, y contra el dirigismo que ha constituido una peste para las libertades y el desarrollo de la economía. Más que por lo que positivamente aporta, debe defendérselo por lo que posibilita y por lo que impide: promueve la competencia entre provincias para atraer inversores y residentes; si los tributos fueran recaudados principalmente por las provincias, podrían ofrecer ventajas diferenciales, y los flujos de inversión premiarían a las que mantienen gastos públicos e impuestos moderados; favorece el «voto con los pies» de los habitantes y contribuyentes descontentos con determinados gobiernos locales, y en general amplía la libertad de elección.
Los gobiernos totalitarios, autoritarios y planificadores son hostiles al federalismo, como son contrarios a todo aquello que suponga una limitación jurídica o fáctica a su poder. El federalismo implica recortar el poder del gobierno central, y poner límites a sus pretensiones unificadoras en materia económica, política, cultural y de las ideas. Por ese motivo, las burocracias enquistadas no sólo en los ministerios de economía y planificación, sino en los grandes partidos políticos nacionales y en el ministerio de educación, rechazan la dilución de su poder, aunque a veces se vean forzados a rendir un homenaje meramente verbal al principio federalista.
Los embates contra el federalismo provienen de distintos ámbitos:
En lo económico, se ha hablado con frecuencia y sin precisión de un «federalismo funcional», distinto del político: el poder central, generosa y sabiamente, distribuiría en forma equitativa la inversión y el gasto públicos, favoreciendo a las provincias más rezagadas, de forma de asegurar la «igualdad de posibilidades». Para hacerlo, se necesitan macroorganismo «federales» –es decir, del Estado nacional- con amplias facultades y más amplios presupuestos. Esos leviatanes no serían posibles, a la vez, sin una fuerte concentración de la recaudación por el poder central, en desmedro de las provincias.
Cuando periódicamente se destapan hechos de corrupción, la opinión pública los atribuye a los vicios morales de los gobernantes, pero eso es sólo una parte –superficial- del problema. La cuestión central es que el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Otorgar excesivas facultades y fondos de uso discrecional a funcionarios nacionales, es generar incentivos perversos para las flaquezas morales.
Cierto es que en un sistema federal con efectiva descentralización también puede prohijar actos corruptos, pero al concentrar menos poder, menores recursos económicos, y depender éstos de contribuyentes locales, los incentivos de los gobernados para controlar el buen uso del dinero que aportan son mayores, que cuando un funcionario nacional, con fondos provenientes de los impuestos de todo el país, decide sobre la suerte de obras e inversiones públicas en una u otra provincia o municipio, según criterios discrecionales.
La división de poderes –no sólo entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial- sino entre las provincias y la nación- responde a la realista concepción de que los seres humanos son falibles, y que el poder debe ser controlado y contrapesado por otro poder. La idea republicana de un gobierno de leyes y no de hombres, se basa en un sano escepticismo acerca de las virtudes de gobernantes supuestamente esclarecidos. El liberalismo, sin ser pesimista, es realista acerca de los límites de la virtud, y prefiere instituciones y controles, antes que déspotas pretendidamente esclarecidos.
Partiendo de la premisa anterior, el «federalismo funcional» es centralismo más proclamadas buenas intenciones, más poderes discrecionales, más fortalecimiento del poder ejecutivo nacional por vía de delegación, más impuestos, impuestos y más impuestos. Puede ser que algunos crean de buena fe que eso es federalismo; resulta más fácil creerlo aún, cuando la propia retribución depende de ese sistema.
Desde el Ministerio de Educación, por razones ideológicas o por dependencia del presupuesto nacional, se repudia todo lo que implique diversidad, y diferencias con las concepciones políticas subyacentes en los planes educativos. So pretexto de las diferencias de nivel de educación, según los distintos niveles de ingreso, se han uniformado los contenidos y se ha tendido a centralizar las políticas y contenidos educativos.
Bajo el alero de una ideología colectivista, la ley 26.206 concibe a la educación, no como un derecho individual (art. 14 de la Constitución Nacional), sino como «un bien público y un derecho personal y social» (art. 2), como si el carácter de «público» tuviese un valor ético superior a lo individual; «el Estado Nacional fija la política educativa y controla su cumplimiento» (art. 5); «el Estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional… el presupuesto consolidado del Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no será inferior al seis por ciento (6 %) del Producto Interno Bruto»[1] (como si una generación de ágrafos, pese a los crecientes presupuestos educativos, no fuera un indicador de que las falencias no provienen de la insuficiencia de recursos, sino en la prevalencia de la ideología y el sindicalismo); «el Estado Nacional no suscribirá tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o alienten cualquier forma de mercantilización de la educación pública» (art. 10)[2]; «el Sistema Educativo Nacional tendrá una estructura unificada en todo el país» (art. 15).
Excede el propósito de este ensayo desmenuzar la ley nacional de educación. Lo que no es verba ampulosa e inútil, es ideología socializante y «políticamente correcta». En lo que al federalismo concierne, es evidente que resulta incompatible con aquél, y tiende –como en materia económica- a acrecentar el poder del gobierno central en desmedro de las –cada vez menores- autonomías locales.
Los grandes partidos políticos nacionales, una Cámara de Diputados elefantiásica y a la vez sometida al Poder Ejecutivo, y el desequilibrio demográfico entre la Capital Federal más las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba con el resto del país, han jibarizado al Senado. La nacionalización de los comicios, y la creciente importancia del financiamiento de las campañas electorales por el gobierno nacional, están reduciendo a la nada la autonomía decisoria de las provincias.
El federalismo sólo puede ser recuperado tirando por la borda las ideas de centralización más «coparticipación». Simplemente, eso no sirve, no evita la concentración del poder, y permite que sigamos proclamando la existencia de un país federal, pese a su notorio unitarismo. Sólo seremos federales cuando las provincias recuperen su capacidad de recaudar y la responsabilidad en sus gastos. Mientras sea el estado nacional quien recauda los principales tributos, y los «coparticipa» –a los coparticipables- o los distribuye conforme a criterios discrecionales, seguiremos viendo el penoso espectáculo de obras públicas inauguradas por gobernantes nacionales, que vienen como bienhechores o «hadas madrinas» a regalarnos escuelas, caminos u hospitales, rodeados de funcionarios provinciales o municipales desesperados para que las fotos testimonien su cercanía física –y presumiblemente su adhesión- al mandamás de turno.
En nuestro trato cotidiano con personas de mayor o menor inteligencia, ¿cuántas veces se nos ha dicho que es conveniente que resulte electo tal o cual gobernador, porque es amigo del poder central, y eso posibilitará un flujo regular de fondos a la provincia?
Lo lamentable, es que desde una perspectiva de corto plazo, alejada de lo institucional, y que desprecie a la iniciativa privada como motor de la economía, es cierto. En provincias de empleados públicos, beneficiarios de planes sociales y jubilados, la fuente principal de subsistencia de la mayoría de la población es el presupuesto estatal, y a la vez los principales recursos provienen de la Nación. Pero aceptar ese estado de cosas como una solución permanente significa reducir a mendicantes a las provincias. Si los estados locales no pueden financiar sus gastos con sus propios recursos; si en los hechos no pueden legislar en forma independiente; si no pueden tener orientaciones políticas, ideológicas o concepciones económicas distintas del poder central, el federalismo proclamado en nuestra Constitución es una burla.
Finalmente, las declaraciones de derechos y los tratados internacionales incorporados a la Constitución (artículo 75, inciso 22) son otro golpe contra el federalismo, pues se da rango constitucional a una serie de normas, principios, pretendidos valores y directivas de los que las provincias no pueden apartarse:
* En primer lugar, porque la unidad política «provincia» es irrelevante para esas convenciones, pues se acuerdan entre «estados partes».
* Segundo, porque presuponen la obligatoriedad de uniformar la legislación, siempre en un sentido socializante (por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).
* Tercero, porque para intentar cumplir los objetivos contenidos en aquellos tratados -que son firmados sin ningún rubor por las naciones totalitarias- es necesario que las provincias subordinen sus propias instituciones a convenciones impuestas desde el poder central. Ninguna provincia podría adoptar, de seguirse esas convenciones, una política liberal en lo económico, ni un sistema de educación basado fundamentalmente en la libertad de elección de los padres,
[1] Art. 9. Esa «consolidación» significa la unificación del presupuesto educativo, y su manejo por el Estado Nacional.
[2] Además de la imprecisión de los términos, lo que está claro es que no se pueden firmar tratados de libre comercio con países capitalistas, y ni siquiera socialdemócratas, si en ellos la educación no es centralizada ni estatizada (en Suecia han tenido gran éxito, para horror de los progresistas, los «vouchers» educativos, que confieren a las familias mayor libertad de elección.
El derecho de enseñar, conjugado con la libertad de empresa (ambos reconocidos por el art. 14 de la Constitución Nacional) suponen la licitud de obtener una ganancia (¡horror de los horrores, un lucro!) con institutos educativos. Pero la intención y el sentido de la norma, más allá de su difusa fraseología, está claro: no es cuestión de que empresas capitalistas extranjeras se instalen en el país para competir con la educación estatal o digitada por el Estado. La preservación de la ideología estatista, y su monopolio de la educación, se tienen que asegurar de cualquier modo.
*Miembro del Consejo Consultivo de Federalismo y Libertad