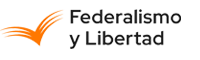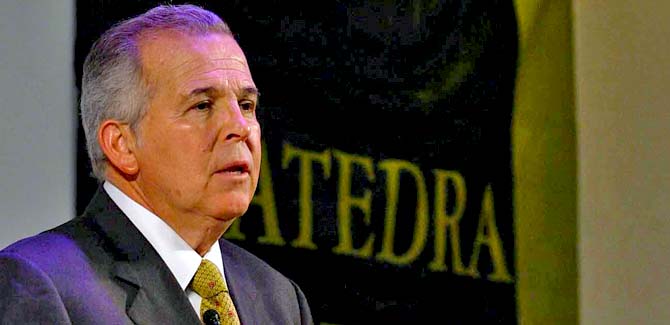Por José Ignacio García Hamilton*
La sanción de la Constitución Nacional, en 1853, no significó solamente la puesta en vigencia de un instrumento jurídico fundamental, sino también la creación de una herramienta tendiente a lograr un cambio profundo en nuestros valores culturales, en reemplazo de los que habían predominado en el período colonial y durante la etapa que rigió desde el primer gobierno patrio, en 1810, hasta la caída de la dictadura de Juan Manuel de Rosas en 1852.
Si entendemos por trama social el modo de relación entre los seres humanos y la forma de producción y distribución de los bienes, podemos ver que la Constitución vino a poner fin a los dos modelos anteriores y a iniciar un tercero que su inspirador, Juan Bautista Alberdi, definió en su libro «Bases y Puntos de Partida para la Organización Institucional», como el de «la paz y el trabajo».
Durante los tres siglos del período colonial, en la América española rigieron el absolutismo político, dado que los virreyes y gobernadores no tenían los contrapesos que los propios monarcas poseían en España (las Cortes, los privilegios de señores feudales y los fueros de ciudades); la religión única, forzosa y oficial, ya que no podía practicarse otro culto que el católico; el estatismo económico (pues las tierras, los minerales, la mano de obra indígena y el comercio dependían de concesiones de los reyes o sus representantes); los rasgos estamentales, dado que los militares y frailes gozaban de privilegios como los fueros especiales; y la costumbre de incumplir la ley, que se evidenciaba sobre todo en el mal trato a los indígenas y en el generalizado fenómeno del contrabando.
La urdimbre social predominante fue la derivada del sistema de encomiendas, que tuvo vigencia en casi todo el continente y, en nuestro caso, en la zona noroeste del actual territorio argentino: un grupo de indígenas era entregado a un español, quien podía hacerlos laborar en su propio beneficio y, a cambio, debía evangelizarlos. Esta institución produjo un doble resultado: el trabajo forzado solía ser rechazado por los aborígenes, mientras que los encomenderos se acostumbraban al ocio. Durante esta etapa el Río de la Plata fue la parte más pobre y despoblada del imperio español: la población (incluyendo a la Banda Oriental del Uruguay) era inferior a la de Chile, Paraguay, el Alto Perú y Perú.
En 1810 se inicia la fase de la emancipación, con el objetivo de terminar con el sistema del monopolio mercantil, integrarnos al comercio mundial y obtener un orden social más abierto y republicano. Sin embargo, en una primera etapa la guerra contra España provocó efectos contrarios a los buscados: al desaparecer la monarquía como autoridad común el continente se fragmentó y aisló y la consecuencia fue la pobreza y el endeudamiento de los estados nacientes. En nuestro suelo perdimos el tránsito mercantil con el Alto Perú, cuyos metales eran la principal riqueza del virreinato del Río de la Plata. Con posterioridad a la declaración de la independencia de las Provincias Unidas el 9 de Julio de 1816, los conflictos entre las provincias del litoral y Buenos Aires culminaron en 1820 con la disolución del gobierno central, lo que provocó una mayor fragmentación y surgieron las aduanas interprovinciales. El poder fue asumido por los caudillos locales, en su mayoría antiguos militares de las luchas independentistas que basaron su poder político en los ejércitos zonales, a los que solían recompensar con el derecho al bandidaje: el saqueo, las confiscaciones y la destrucción de las cosechas se mantuvieron. Alrededor de 1830, el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, empezó a entregar bolsones con tabaco, yerba, aguardiente y algunos víveres a los indígenas de la frontera, para evitar los malones, pero estos siguieron realizándose como una forma de presión para lograr mayores dádivas.
Hasta 1852 la República Argentina exportaba básicamente el tasajo (las carnes saladas que en el norte denominamos «charqui»), los cueros y el sebo y nuestra agricultura era de subsistencia: los barcos que llevaban tasajo a Brasil y el Caribe para alimentar a los esclavos, volvían cargados con harinas y trigo de los Estados Unidos. Nuestra población seguía siendo inferior a la de los países vecinos (excepto el Uruguay ya independiente), y nuestro producto bruto era poco significativo (entre el dos y el cuatro por ciento del de toda Hispanoamérica).
En ese año de 1852 en que el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, derroca al dictador Juan Manuel de Rosas, Juan Bautista Alberdi, que se había exiliado en 1838 y desde 1843 estaba residiendo en Valparaíso, escribe su libro «Las Bases» en el que sintetiza las ideas que había ido elaborando en su largo destierro y propone a las nuevas autoridades argentinas un camino a seguir.
En primer lugar postuló que se dictara una Constitución, para que sirviera de regla a la república. Pero esta carta fundamental no debía promover el aislamiento o rechazar la libertad de comercio, como habían hecho inicialmente la Revolución Francesa y la Norteamericana por motivos diversos, sino atraer todo lo que fuera europeo, para lograr una sociedad comercial y productiva. Tampoco había que repetir los primeros ensayos constitucionales argentinos ni los de otras naciones latinoamericanas, que habían priorizado la independencia y descuidado las causas del progreso económico. Ahora había que sacar a estos países de su estado oscuro y subalterno y procurar el intercambio mercantil, el trazado de ferrocarriles y el desarrollo industrial. Era imprescindible atraer pobladores a estos desiertos, a los que pomposamente denominábamos como repúblicas. Podría imitarse a California, que hacía tres años había promulgado una constitución que garantizaba a todos los extranjeros los derechos de los ciudadanos en lo referente a libertad civil, seguridad personal e inviolabilidad de la propiedad.
¿Estábamos los argentinos preparados para la democracia? Alberdi pensaba que no, puesto que veníamos de tres siglos de régimen colonial y dos décadas de dictadura. Pero como tampoco podíamos retornar a la monarquía (¿aceptaríamos un rey europeo y elegiríamos a nuestros amigos para condes y marqueses?) sugería proclamar la república y, luego, elevar a nuestro pueblo al nivel del sistema elegido, mediante la educación y la acción civilizadora de la inmigración europea.
No había que enseñar solamente a leer y escribir. Más que abogados o teólogos, había que formar geólogos y naturalistas, técnicos, artesanos e ingenieros que construyeran puentes, caminos y ferrocarriles. La educación debía orientarse a cosas prácticas y lenguas vivas como el inglés, para superar la ociosidad y el charlatanismo. Y no era el clero, precisamente, el que podía adiestrar los técnicos y hombres de empresa que se necesitaban, sino que había que fundar escuelas de comercio e industriales.
Durante la colonia, España nos había enseñado a odiar a los extranjeros. Y los libertadores de 1810 a detestar a los que no habían nacido en América, incluyendo a los españoles. Ahora había que traer el orden, la libertad y la riqueza desde Europa. A la gloria militar que postulaban Simón Bolívar y José de San Martín, había que completarla con el honor del trabajo y la fecundidad del progreso. El patriotismo consistía en aumentar la población y buscar la prosperidad.
Amante de las plantas, el pensador tucumano pensaba que la civilización, como la viña, prende de gajo: debíamos traer desde Europa hombres con hábitos de trabajo y de libertad. Dado que la industria es el gran medio de moralización y el hombre laborioso el catecismo más edificante, debía atraerse a los inmigrantes garantizándoles sus derechos, especialmente el de poder practicar sus cultos. En vez de privilegiar el establecimiento de conventos, había que fomentar la inversión extranjera sin temer la confusión de razas y de lenguas. Ochocientos mil habitantes en un territorio de doscientas mil leguas era un desierto. Gobernar era poblar.
Era necesario lograr que los pueblos amaran las leyes. Y el principal medio para obtener el respeto de la Constitución era evitar sus reformas: por eso debía estar reducida a lo fundamental, a los hechos más esenciales del orden político. En cuanto a forma de gobierno, había que buscar una mixtura que atendiese a nuestros antecedentes: autonomías de las provincias con un gobierno central vigoroso; división de poderes, pero con un presidente fuerte; libertad de cultos, pero dejando algunos privilegios a la iglesia, para que no se opusiera a la institucionalización. Por eso se mantuvo la prerrogativa de que el presidente fuera católico, el estado sostuviera económicamente a la Iglesia y el Congreso debía promover la evangelización de los indígenas.
El primero de Mayo de 1852 Alberdi fechó la introducción de su libro y envió los originales a la imprenta. A las tres semanas recibió los primeros ejemplares y, el 30 de Mayo, envió uno a Buenos Aires, al nuevo encargado de las relaciones exteriores. «Su bien pensado libro -le contestó Urquiza- es un medio de cooperación importantísimo. La gloria de construir la república debe ser de todos y para todos».
El presidente Urquiza convocó a una Convención Constituyente y, al sancionarse el primero de mayo de 1853 la Constitución Nacional, se iniciaba la tercera etapa de nuestra historia. La urdimbre social de la encomienda, y la posterior de la guerra y el caudillismo, debía ser cambiada por la trama de la paz y el trabajo, a través de las transformaciones institucionales introducidas por nuestra Carta Magna: el absolutismo político fue reemplazado por la división de poderes; el estatismo económico por la defensa de la propiedad privada y la iniciativa individual; los privilegios estamentales por la igualdad ante la ley; el incumplimiento de las leyes por el principio de juridicidad; la religión única por la libertad de cultos; y el odio al extranjero (derivado de la secular prohibición de ingreso a las Indias de judíos, moros y herejes) por el fomento de la inmigración europea.
Desde entonces empezaron a llegar los inmigrantes que sembraron nuestras pampas y el estado se dedicó a promover inversiones en obras de infraestructura: ferrocarriles, telégrafos, correos, puertos, aguas corrientes y educación pública. Alberdi propuso pasar de una monarquía rica con súbditos pobres a un estado pobre con ciudadanos ricos. Y su modelo constitucional, que según Domingo F. Sarmiento era el decálogo de toda su generación, produjo en seis décadas un crecimiento extraordinario: en 1914, los ochocientos mil habitantes de 1852 eran ya más de 7.885.000; nuestro producto bruto por habitante había crecido a 470 dólares, mientras Francia tenía 400, Italia 225 y Japón 90 (1); nuestros salarios eran un ochenta por ciento superior a los de Marsella, veinticinco por ciento más altos que los de París e iguales a los de Estados Unidos (2); la exportación de cereales, que en 1885 alcanzaba a 389.000 toneladas, en 1914 ascendía a 5.294.000; el área sembrada con trigo, que en 1872 era de 72.000 hectáreas, en 1912 había trepado a 6.918.000 (3); la educación pública promovida por Sarmiento y patentizada en la ley1420 propiciada por Julio Roca había llevado el alfabetismo, desde algo más que el 10 por ciento, al 80 por ciento; y producíamos casi lo mismo que todo el resto de Latinoamérica junta, incluyendo a Brasil.
Lamentablemente, a partir de principios del siglo XX, se empezaron a producir desviaciones jurídicas y políticas de nuestro sistema institucional: en 1907, al descubrirse petróleo en Comodoro Rivadavia, el presidente José Figueroa Alcorta dictó un decreto por el cual reservaba para el estado los yacimientos de hidrocarburos del subsuelo, pese a que esto vulneraba el principio de propiedad establecido en la Constitución y en el Código Civil y las prescripciones del Código de Minería. Después de 1916, el presidente Hipólito Yrigoyen promovió una medida de congelamiento de alquileres que afectaba el derecho de propiedad y la vigencia del principio de la autonomía individual, pese a lo cual fue declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicia, con el único voto en disidencia del doctor Antonio Bermejo. La práctica de designar empleados públicos sin la contraprestación de tareas efectivas, que se generalizó desde entonces, también afectó derechos constitucionales.
En 1930 se produjo el primer golpe de estado que derrocó a las autoridades legítimamente constituidas y, sin la vigencia de la Constitución Nacional y cada vez más alejados de sus principios rectores definidos por Alberdi, el país cayó en un proceso de franca declinación. Tanto durante los gobiernos militares, ilegítimos y violadores de derechos cívicos y humanos, como durante muchas administraciones civiles formalmente republicanas, el pretendido propósito de corregir injusticias o solucionar desigualdades sirvió de pretexto para que imperara una nueva trama social, basada en la dádiva y el clientelismo político, que constituyó la cuarta etapa de nuestra vida institucional.
Aunque el punto inicial de este cuarto período suele ubicarse en 1930 o 1946, sus causas culturales son anteriores.
En 1908, con el fin de homogeneizar a los hijos de inmigrantes, el gobierno nacional presidido por el presidente José Figueroa Alcorta inició una campaña de educación patriótica a través de la escuela pública y el servicio militar obligatorio, que introdujo nuevos paradigmas. El modelo del hombre pacífico y laborioso que había sembrado las pampas fue sustituido por otros arquetipos:
a) el militar que muere pobre. Mientras el hijo de inmigrante o de nativo veía a sus padres trabajar esforzadamente para vivir mejor y tener mayor bienestar y educación, en la escuela se le decía que el ejemplo a seguir era el de los generales José de San Martín y Manuel Belgrano, porque habían muerto pobres. Esto sin entrar a considerar que Belgrano había sido en realidad abogado y que San Martín murió muy rico, con propiedades en Paris, Santiago de Chile, Mendoza y Buenos Aires; y que ninguno de ellos glorificó al militarismo o la pobreza;
b) el gaucho pobre que se hace violento. José Hernández escribió su libro «Martín Fierro» para mostrar cómo la leva forzosa había trasformado a un gaucho pacífico en un desertor y asesino (que mata a otro gaucho, a un moreno y a un policía) que termina huyendo a las tolderías para vivir entre los indios «panza arriba y sin trabajar». Pero Leopoldo Lugones en su libro «El Payador» y Ricardo Rojas en su «Historia de la Literatura Argentina», lo presentaron como un héroe leal, intachable paladín, caballero andante e hidalgo de las pampas y «modelo de la raza argentina». El canto a la ruptura de las leyes y la exaltación de la marginalidad fue considerado desde entonces la «epopeya nacional»;
c) a partir de 1947 se desarrolló el paradigma de la «dama buena que regala lo ajeno»: la fundación Eva Perón se solventó primero con compras hechas con dinero estatal, pagadas por la Secretaría de Hacienda a cargo de Ramón Cereijo; y luego con el aporte obligatorio de dos jornales anuales de los trabajadores (peronistas o no), los del 1º de mayo y el 12 de octubre; sin mencionar las exacciones a comerciantes o empresas, como el caso de los laboratorios Massone o los Caramelos Mumu.(3)
Mientras en las naciones protestantes los ricos crean fundaciones para distribuir los bienes propios, entre nosotros gobernar se constituyó en sinónimo de regalar los impuestos aportados por la población.
d) Paralelamente, la prédica de los escritores nacionalistas había ido elaborando el mito de la «víctima»: existía una conspiración internacional contra nosotros y era necesario romper nuestra dependencia de las inversiones inglesas, aunque las cifras mostraban que, contrariamente, la riqueza argentina había surgido a partir de la vinculación con los mercados europeos. La disminución de los aranceles al ingreso de los cereales dispuesto en 1847 por Inglaterra, más el establecimiento de los telégrafos y la invención de los barcos frigoríficos, fueron circunstancias aprovechadas por la Argentina para integrarse comercialmente al mundo.
Desde 1946 el chivo emisario fue Estados Unidos («Braden o Perón» fue la consigna utilizada en las elecciones de ese año por el candidato ganador) y, décadas después, el Fondo Monetario Internacional (FMI). El filósofo Jorge Estrella ha señalado que este mecanismo de pensamiento terminó por convertir al fracaso en virtud; a la mendicidad en un derecho; y a la violencia en un recurso contra la supuesta injusticia. No trabajar o hacerlo mal fue la respuesta a la supuesta opresión del sistema; y no tener, no pagar, no hacer y casi no ser, se constituyeron en comportamientos aceptados. Originada en el catolicismo («bienaventurados sean los humildes, porque de ellos será el reino de los cielos») esta creencia fue reforzada por el marxismo («el trabajo asalariado es explotación, alienación, y la violencia es la partera de la historia»).
El cuarto tipo de tejido social, basado en la limosna que humilla a quien la recibe y corrompe a quien la da, resultó tan enfermizo como los dos primeros y produjo inflación y endeudamiento, una guerra contra Inglaterra por Las Malvinas y otra a punto de producirse con Chile por las islas del Beagle, guerrilla, terrorismo de estado con su horrorosa secuela de desaparecidos, hoy violencia cotidiana en las calles y nos convirtió en mendigos internacionales, con la mayor deuda por habitante entre los países en vías de desarrollo.
Acaso los jóvenes que hoy se ven obligados a emigrar por nuestra declinación económica, como pasó en su momento por razones políticas con los integrantes de la Generación del 37 (Sarmiento, Alberdi, Echeverría, Mitre, Mármol, J. M. Gutiérrez, etc.), recorran el mundo desarrollado y retornen algún día, en persona o mediante su influjo intelectual, para restaurar la cultura del trabajo, la paz, la austeridad pública y el ahorro privado, propios del modelo de la Constitución Nacional.
(1) A. Maizels, «Industrial Growth and World Trade», Cambridge University Press, 1963, pag 17.
(2) Carlos Díaz Alejandro, «Essays on the Economic History of the Argentina Republic», New Haven, Yale University Press, 1970, pags. 43-44.
(3) Ernesto Torquinst, «El Desarrollo Económico de la República Argentina en los Ultimos 50 años», Buenos Aires, 1919, pag. 26; citado por Carlos Escudé, «La Argentina, ¿Paria Internacional?», Editorial de Belgrano, Buenos Aires, 1984, pag 102.
(4) Hugo Gambini, «Historia del Peronismo», Editorial Planeta, Buenos Aires, 1999, tomo II, página 182.
*Publicado en la web oficial del escritor tucumano José Ignacio García Hamilton (1943-2009)